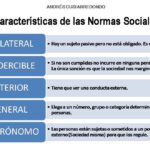Las dos lecciones anteriores han intentado mostrar las características de las denominadas normas jurídicas. Sin embargo, sería un error afirmar que el derecho es sólo un conjunto de normas. Esta opinión sigue extendida entre quienes piensan que estudiar derecho implica sólo conocer las leyes vigentes; pero es una opinión un tanto simplista, porque oculta una realidad bastante más compleja.
Para entenderla mejor, podemos distinguir dos planos en la realidad jurídica. El primero está compuesto por las normas, que tienen carácter general, y establecen las pautas para determinar el derecho. Sin embargo, el derecho no se reduce a causa reside de una peculiaridad de la vida humana ya observada por Aristóteles: la complejidad y la consecuente dificultad para ahormarla en unos preceptos generales absolutos. En efecto,
los asuntos humanos que forman la trama del derecho pueden presentar tantas variedades y modificaciones circunstanciales que resulte imposible preverlas completamente desde un precepto general. Esto no implica que tales normas sean inútiles; al contrario, la experiencia muestra que los problemas jurídicos suelen
presentar características repetidas, que permiten establecer directrices para su solución; pero la experiencia muestra también que en un momento dado puede surgir un caso concreto con particularidades imprevisibles.
Si la norma tuviera que recoger todas las variaciones posibles de un caso, sería una norma inacabable y por tanto inútil. Es mejor elaborar la pauta con una solución genérica y luego procurar adaptarla a las
circunstancias concretas.
Una comprensión cabal del derecho requiere tener en cuenta estos dos planos. Si renunciamos a las normas y nos abandonamos al casuismo puro, dejamos de lado una exigencia tan importante como la seguridad jurídica; la decisión se volvería impredecible y el derecho dejaría de funcionar como orden regulador de conductas, porque el ciudadano no sabría a qué atenerse. Pero si olvidamos el proceso de
concreción, desconocemos las peculiaridades imprevistas que influyen en la determinación de la solución del caso y caemos en la ingenuidad de creer que todo lo jurídico está en los códigos. Un ejemplo nos indica el alcance de este error. Si el derecho equivaliera exactamente al contenido de las normas no existiría incertidumbre ante el resultado de un proceso; del mismo modo, no admitiríamos que un abogado perdiera un juicio sin considerarle un inepto. Sin embargo, la experiencia muestra que no es posible predecir con exactitud el sentido de una sentencia judicial; tampoco es lícito acusar siempre de incompetencia a todo abogado que pierde un asunto. Pero si el derecho está ya puesto en las normas para aplicarlo sin más a un caso concreto, no debería existir esa incertidumbre; bastaría que un profesional bien informado del contenido del ordenamiento buscara en el elenco de normas la regulación de un supuesto de hecho coincidente con el caso discutido, para aplicar la solución prevista.
Desde luego, no siempre tiene lugar esa complejidad que dificulta la comprensión de las normas. La realidad presenta un abanico de gradaciones y a veces, el asunto problemático encuentra encaje en el supuesto de una norma sin mayores complicaciones; otras, ese encaje resulta algo más impreciso, porque el caso concreto
presenta peculiaridades no preordenadas en la ley pero influyentes en la percepción del problema y en la dirección que puede tener la solución; esa características específicas abren las posibilidades de la aplicación e impiden prever con exactitud la decisión del aplicador de la norma (con frecuencia el juez). Y en ocasiones el caso es tan peculiar que resulta muy difícil incluirlo bajo el paraguas de una norma del ordenamiento.
A partir de esta situación, es necesario despejar un error frecuente. Durante mucho tiempo se ha creído que la interpretación y aplicación del derecho eran actividades secundarias y escasamente importantes. El derecho estaba ya completo y acabado en la legislación, y el juez debía limitarse a aplicarlo a la situación enjuiciada
mediante un simple silogismo; en esa aplicación no se añadía nada nuevo, tan sólo se especificaba la disposición general contenida en la ley. Esta postura fue habitual en el siglo XIX (aunque no entre todos los juristas de esa época), pero hoy casi nadie admite que el juez sea simplemente el aplicador mecánico de la ley, salvo en los casos más sencillos. Las investigaciones sobre metodología jurídica desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XIX han puesto de manifiesto que las respuestas a los casos reales no vienen siempre completamente resueltas en las leyes y que el aplicador ha de tomar decisiones constantemente para dirigir el rumbo de la aplicación de la norma.
El reconocimiento del hiato entre el plano general y el de la concreción ocasiona no pocos problemas a la ciencia del derecho. Ante ellos, la teoría jurídica ha adoptado dos actitudes. La primera es escéptica: la ley es incapaz de determinar la solución al problema jurídico y es el aplicador (el juez) el que ha de completar la regulación legal insuficiente; para ello introduce principios morales, ideas, valores, prejuicios, etc. que le
llevan a decidir en un sentido u otro. Finalmente, el juez es creador del derecho y, a causa del carácter frecuentemente emotivo y poco racional de los criterios empleados en la decisión, el derecho no es más que el conjunto de decisiones de los jueces, en ocasiones bastante impredecibles.
La otra tendencia también admite la insuficiencia de la ley en ciertos momentos, pero en cambio, cree posible establecer algún tipo de procedimiento capaz de racionalizar el proceso decisorio del juez. En las páginas que siguen tendremos que analizar esas posibilidades.